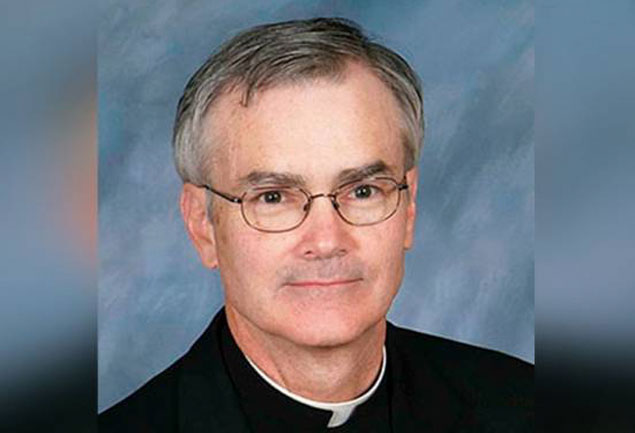Homilía del Nuncio Apostólico en la Toma de posesión de S.E. Mons. Rafael Sandoval Sandoval Como Obispo de Autlán
Eminentísimo Señor Cardenal.
Arzobispos y Obispos. Queridos sacerdotes, diáconos y seminaristas. Religiosas y religiosos.
Distinguidas autoridades. Queridos hermanos y hermanas todos.
La Palabra de Dios nos lleva este día hasta los orígenes de la alianza de Dios con la humanidad, invitándonos a dirigir nuestra mirada a Abraham, -a quien San Pablo llama-, “nuestro Padre en la fe” (cf. Rm 4, 11-16), y de quien en la carta a los Hebreos se nos dice que, “por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia; y salió sin saber a dónde iba” (Hb 11, 8).
Abraham creyó en Dios, se fió de Él cuando oyó que le decía: “deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré”. Historia de Abraham en quien nosotros -particularmente tú, Don Rafael-, descubrimos en cierto modo el significado de la especial llamada que, unida a su promesa, hace el Señor a los elegidos: “En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra”.
Es siempre Dios quien sale al paso del hombre para proponerle un proyecto sorprendente y desproporcionado: “¡Deja tu país!”. A semejanza de Abraham, al llamado se le pide salir, ponerse en camino hacia un destino desconocido fiándose solo de Dios; consciente de que las pruebas estarán presentes a lo largo de su vida, pero también de que, en la fe, de ellas se podrá salir victorioso, porque la fe, como en Abraham, no defrauda.
La vocación de Abraham, si bien muy lejana en el tiempo, se presenta como prototipo también de nuestra propia vocación: una llamada a arriesgar, a sumergirse en la luminosa oscuridad de la fe, apoyándonos en la Palabra y en la promesa. Riesgo que en realidad es la riqueza de la Iglesia, asumida de manera insuperable y total por María, la Mujer “que creyó que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor”, y que por ello es Bienaventurada (Lc 1, 45). La Mujer, la Madre, que a diferencia de Abraham, debió beber el cáliz del sufrimiento hasta la última gota, participando personalmente en la prueba, creyendo y esperando de pie, junto a la cruz (cf. Jn 19, 25). Y su fe no la defraudó.
Creer. Creer por tanto, que en Jesús, el Hijo eterno de Dios y de María, al llegar la “plenitud de los tiempos”, “la eternidad ha entrado en el tiempo” (Tertio millennio adveniente n.9)” como don al hombre y como posibilidad real de la “vida nueva”, que es participación en la vida eterna de Dios.
“Plenitud de los tiempos” que inaugurada con la Encarnación del Verbo, comenzó a cumplirse aquel sábado en la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús, desenrollando el libro del profeta Isaías y leyendo el texto escogido (Cfr. Is 61,1-2), da al anuncio profético su significado preciso, diciendo: “Esta Escritura, que acaban de oír, se ha cumplido hoy” (Lc 4,21).
“El Espíritu del Señor está sobre mí –leyó Jesús del libro de Isaías–, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la Buena Nueva a los pobres”. Unción de Jesús, pero, por Él y en Él, unción que en el Espíritu Santo será participada también a los que Él elige. Unción-consagración a la cual va unida la promesa del Señor que asegura que su amor siempre fiel, le acompañará en todo momento: “me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y misericordia me acompañarán todos los días de mi vida” (Sal 23,5-6).
Unción-amor-misericordia. Dones inseparables que el Señor no cesa de ofrecer a los hombres y de los cuales nuestros hermanos, pero también nosotros, necesitaremos siempre. También hoy que, efectivamente, necesitamos escuchar palabras ungidas que nos permitan interiorizar la verdad, que necesitamos del abrazo del amor misericordioso que llegando a nuestras voluntades, nos mueva a la conversión, al arrepentimiento, al cambio según Cristo.
En medio de las tendencias del secularismo moderno que parece imperar en nuestra nueva época y sutilmente trata de introducirse en la cultura y hasta en los corazones de los creyentes, el amor misericordioso del Señor nos desafía a examinar nuestras conciencias, a purificar nuestros corazones y a renovar nuestro compromiso original. Nos desafía a ser receptores, dadores y anunciadores de la unción, de la alegría y de la esperanza.
Nos reta a examinar nuestra realidad eclesial y sobre todo, nuestra fidelidad personal, no para justificarla, sino para reinterpretarla a la luz del presente y para hacerla nueva, reasumiendo conscientemente la opción de vida libremente tomada cuando Cristo llegó a nuestro encuentro. La opción que un día nos hizo sentir, -como a San Pablo-, que habíamos sido “conquistados por Cristo”, ‘aferrados’, ‘fascinados’, “seducidos” por Él, permitiéndonos concebir la vida cristiana como una vida “en Cristo”, en quien “vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17,28).
Renovar nuestra opción a ser de Cristo y nuestra vocación a ser discípulos misioneros de Jesús, pues a ello hemos sido llamados todos, especialmente los obispos, los consagrados y los sacerdotes que un día decidimos asumir el compromiso, en la fe, de solo “vestirnos de Cristo”, de solo “vivir en Cristo”, de siempre “comulgar con Cristo”, de siempre “injertarnos en Cristo”, de toda la vida “ser Cristo”, y de en todo momento “estar en Cristo”, hasta lograr decir con San Pablo: “Vivo yo, pero no yo, sino Cristo quien vive en mí”.
“Todos los cristianos, de cualquier clase o condición, -escribió San Juan Pablo II-, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor” (NMI 30), es decir, a ser santos. Pero la santidad no se logra sin una sincera, coherente, profunda y viva amistad con Cristo. Esto es válido para todos, pero lo es particularmente para el Obispo y para los sacerdotes, quienes manteniendo viva y clara conciencia de su identidad, día a día permiten que sea efectivamente Cristo quien gobierne su propia existencia. Porque nadie sería digno de apacentar la grey del Señor, si no vive profunda y verdaderamente en Cristo y con la Iglesia.
Querido Don Rafael: Al tomar posesión de esta Iglesia particular en el contexto del Año Jubilar de la Misericordia, el Señor pide a cada uno: fieles, seminaristas, consagrados, obispo y sacerdotes de la amada diócesis de Autlán, renovar su opción de imitarlo, no sólo en su entrega evangelizadora, sino, sobre todo, en su capacidad de vaciamiento, en espíritu de pobreza, donación y humildad. La conversión más necesaria para quienes ya siguen a Cristo y viven a su servicio en la Iglesia, está en saber desprenderse de todo para saber “recomenzar desde Cristo”, apropiándose a sí mismos la sentencia evangélica: “No somos sino siervos inútiles; hemos hecho lo que debíamos hacer” (Lc 17,10).
Tomemos todos en serio nuestra vocación. Hagámoslo en este tiempo privilegiado de gracia y bendición. Tiempo de misericordia. Cada uno según su estado de vida: laicos, consagrados y también los sacerdotes, a quienes el Papa emérito Benedicto XVI ya, de manera especial, recomendaba no olvidar al “primer amor”, a tomar en serio su consagración sacerdotal y, en consecuencia, su vida de oración personal y litúrgica, pues el sacerdote se hace al calor del Sagrario; a comprender mejor, que la Eucaristía -celebrada siempre dignamente-, es centro y culmen del ser sacerdotal y de su ejercicio, a celebrar asiduamente el sacramento de la Penitencia “por ambos lados de la rejilla”: como penitentes y como ministros, y a vivir con coherencia la promesa pronunciada públicamente de amar la austeridad, de acatar con radicalidad las exigencias del celibato, de asumir la alegría de la obediencia y de mantenerse siempre cerca, amando con el corazón de Cristo, de los pobres.
Queridos sacerdotes y hermanos todos: En este Año Jubilar dirijamos nuestra mirada orante y contemplativa a la Virgen María, pidiéndole que Ella sea guía del paso de cada uno por la historia. Atraídos e impulsados por Ella, vayan al reencuentro de su Hijo, vivo y presente en el sagrario y, desde ahí y a partir de ahí, en Él y con Él, salgan de sí mismos y vayan hasta las más abandonadas periferias geográficas y existenciales al encuentro de los seres humanos; para amarlos, no según la mundanidad que impone asumir la “doble cara” de la hipocresía, sino a la manera de Cristo, y para ungirlos con el óleo de la palabra, de los sacramentos, del propio coherente testimonio de vida. Para ungirlos con la misericordia de Dios.
Querido Don Rafael: encomendándote al Señor, te invito a tener siempre presente, de manera particular, cuanto la Exhortación Apostólica “Pastores Gregis” subraya al afirmar que, “entre el obispo y los presbíteros hay una ‘communio sacramentalis’ en virtud del sacerdocio ministerial o jerárquico, que es participación en el único sacerdocio de Cristo, aunque en grado diferente, en virtud del único ministerio eclesial ordenado y la única misión apostólica”. Y añade: “el gesto del sacerdote que, en el día de su ordenación presbiteral, pone sus manos en las manos del obispo prometiéndole ‘respeto y obediencia filial’, puede parecer a primera vista un gesto con sentido único. En realidad, el gesto compromete a ambos: al sacerdote y al obispo. El joven presbítero decide encomendarse al obispo y, por su parte, el obispo se compromete a custodiar esas manos” (PG 47).
Con Cristo, por Él y en Él, es que también tú puedes justamente decir: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción”. Lleva, pues, el óleo de la Bondad divina a todo el pueblo que hoy se te encomienda. Ámalo de corazón; él te necesita. Necesita de tu presencia constante. Necesita que seas el pastor que sabe aproximarse a cada uno, a darse tiempo para hacerles sentir, -particularmente a tus sacerdotes-, que Dios tiene tiempo para ellos y ganas de atenderlos.
¡Ánimo y adelante! Que tu modelo, ideal y motivación sea siempre la figura del Buen Pastor: de Aquel que sale en busca de la humanidad; de Aquel que nos sigue hasta en nuestros desiertos y confusiones; de Aquel que carga sobre sus hombros a la oveja perdida para ponerla a salvo. El verdadero Pastor, Jesucristo, a quien, junto a toda tu nueva familia diocesana te encomendamos hoy, para que te conduzca, te lleve, y te ayude a ser, por Él, en Él y con Él, el buen pastor de su rebaño en la amada tierra de Autlán.
Así sea.
@voxfides
comentarios@yoinfluyo.com
* Las opiniones expresadas en este artículo, son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com